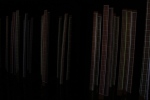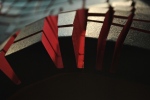Los encargados de manejar la estación de Trasmilenio de la Universidad Nacional por la carrera 30 (obvio, la de la calle 26 debería estar funcionando desde hace años pero por alguna razón sobrenatural las obras no se han podido completar) tienen un serio problema de, cómo lo llamaríamos, sentido común. Durante las horas en que no hay mucha congestión, esto es, durante las horas cercanas al medio día, cuando sólo cerca de la mitad de los pasajeros en uno de esos buses rojos viaja de pie, no hay demasiado problema y el acceso a la estación es, por llamarlo de algún modo, comparativamente descongestionado. Sin embargo en las horas pico, las más neurálgicas para el transporte de la capital, un problema de logística surge de entre las incompetentes mentes de quienes decidieron la forma en que los peatones y futuros pasajeros deben entrar a la estación.
Estoy hablando de la entrada sur, la que queda más cercana a la puerta central de la Universidad, y la que es más congestionada. La entrada sur de la estación consiste, como muchas otras entradas a lo largo del sistema, de un puente metálico (cuyo piso se encuentra en decadencia, doblado y hundido a causa de las bandadas de estudiantes que diariamente tratan de huir del campus), una caseta para comprar pasajes hacia el lado derecho de la entrada y más adelante, tres ruedas giratorias de cerca de un metro de alto, para que los pasajeros presenten su tarjeta (previamente comprada en la caseta o adquirida con anterioridad) y así puedan acceder al sistema que los llevará a sus respectivos destinos rápida, limpia y cómoda y económicamente.
Ahora bien, como todos sabemos, en Colombia se tiene la costumbre de manejar por la derecha, andar por la derecha, incluso gobernar por la derecha. El hecho de que algunos vivos intenten hacer lo contrario (me refiero a lo de manejar, claro) no implica que el clima general del país sea siniestro. Por otro lado, es totalmente comprensible que a una hora tan crítica como, digamos, las 6 de la tarde, cuando filas que se toman la mitad del puente de acceso se forman y, relativamente hablando, es poca la gente que sale de la estación, dos de las ruedas giratorias sean dedicadas para ingreso mientras que la otra restante se utilice para que los ex-pasajeros salgan, con sus corazones rotos por dejar atrás tan buen servicio, del sistema.
Teniendo en cuenta esos dos puntos, lo lógico sería que se respetase el statu quo y tanto pasajeros que salen como los que entran lo hicieran por sus respectivas derechas. Lamentablemente la realidad es la contraria, y a los pasajeros que salen de la estación sólo se les permite salir por la izquierda, es decir la salida/entrada más cercana a la caseta de tiquetería, y a los pasajeros que van a comenzar su trayecto sólo se les tiene permitido entrar a la estación también por su izquierda. Esto no tiene sentido.
Cuando uno va a salir de la estación la lógica le dicta que camine por la derecha, pero se encuentra con que todo el mundo está entrando por donde uno pensaba salir. Luego se percata de un agente, normalmente policía bachiller, a quien le asignan la infausta tarea de gritar, apercollado por las axilas, cabezas y torsos de quienes entran y salen, «salida por acá por favor». Parece ser que el desafortunado cristiano no cumple a cabalidad con su tarea y algunos, haciendo uso de la lógica nacional (la de la pereza), intentan entrar a la estación por el lado más cercano a la caseta. Se encuentran entonces con un servidor que va de salida, y con varias docenas más adelante y atrás de él, en una fila india difícil de ver en el caos capitalino en cualquier otra situación. Sus caras de frustración dado que llevan varios minutos esperando un huequito por donde colarse con evidentes.
Una vez afuera de la estación, es decir, una vez se cumple que para volver a tomar un bus articulado tendría que pagar otro pasaje, uno se encuentra con una masa de gente que trata de ingresar, y que uno tiene que atravesar para poder acomodarse y andar por el lado derecho (¡como debieron ser las cosas desde un principio!). Esta faena normalmente supone manoseada, maleta trabada entre las espaldas o hombros de dos compañeros de penurias y olida de extraños aromas, entre otros. Todo por unos módicos 1 750 pesares.